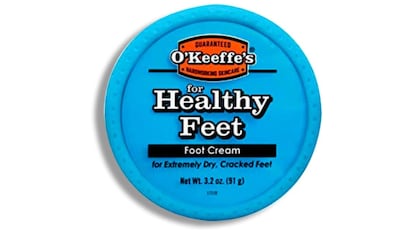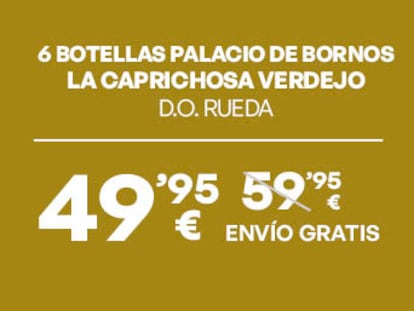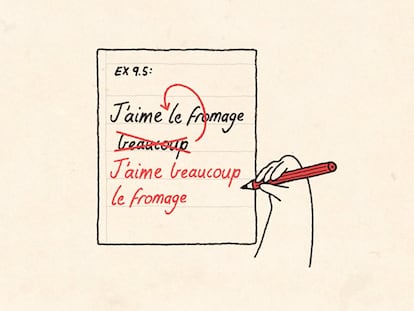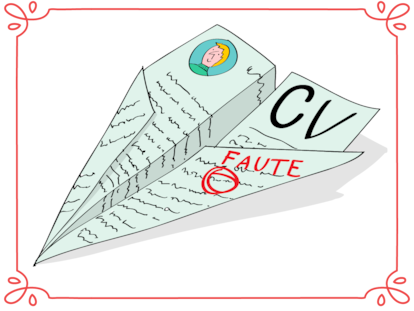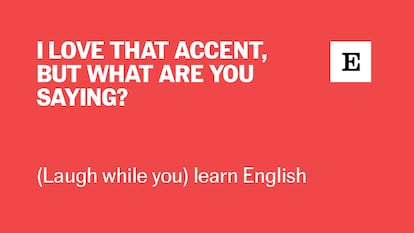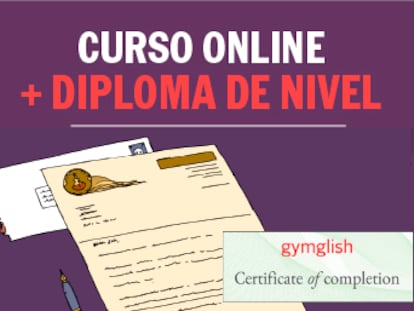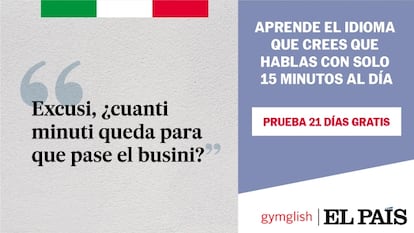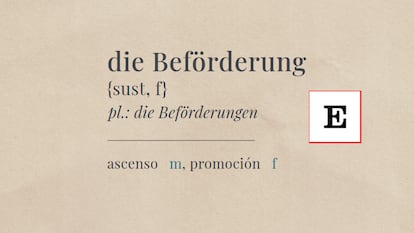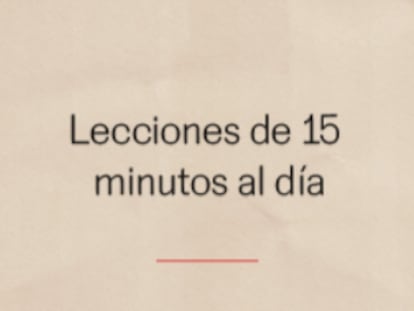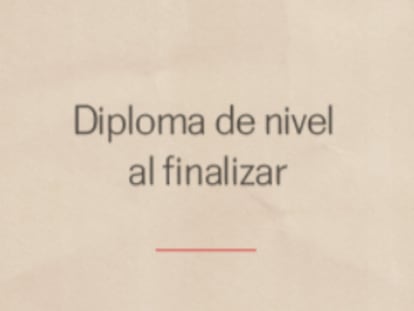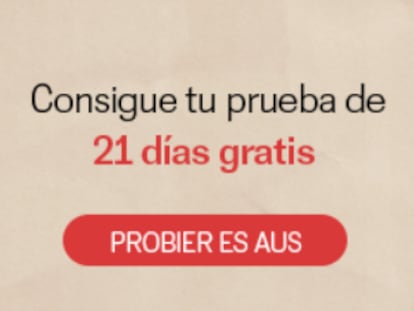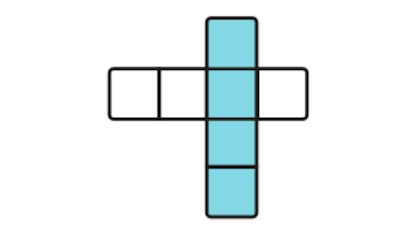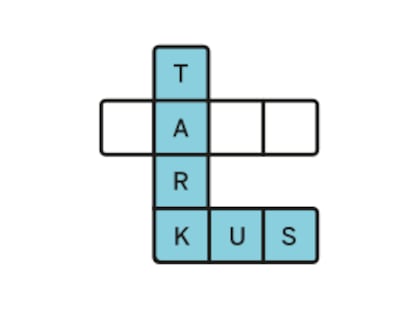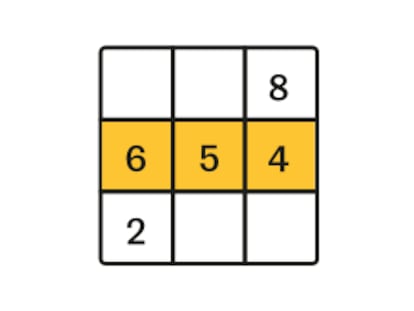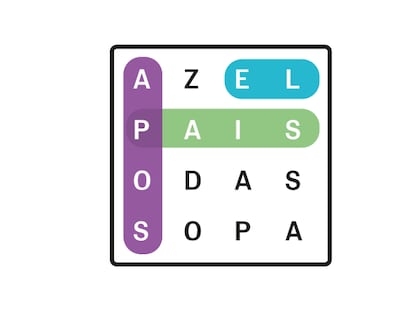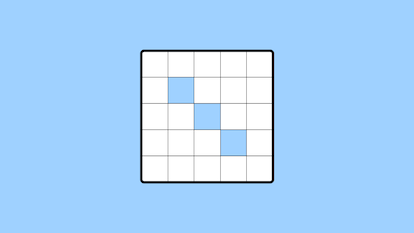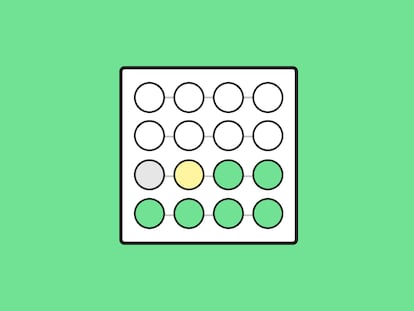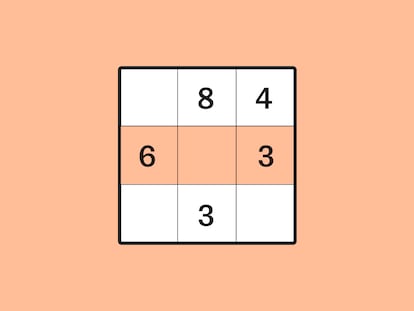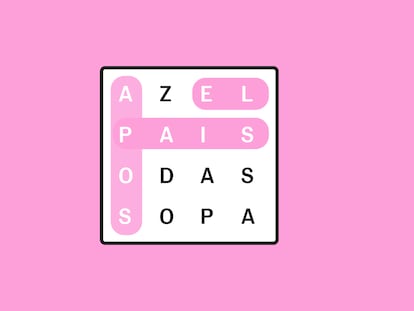Malvarrosa, la flor que enamoró a médicos, artistas y Darwin
Conocida como malva de los jardines o malva loca, esta planta que se utilizó tradicionalmente para curar picaduras de serpientes y escorpiones adorna los huertos y los pueblos de toda Europa

Esta es la historia de una flor muy querida. Tanto, que ha sido y es cultivada en todas las regiones donde el clima le es propicio. Es más, se ha plantado en cualquier época, y acompaña las creaciones jardineras desde hace muchos, muchos siglos. Es posible que no sea muy famosa, a pesar de su gran tamaño: su altura es grande, más alta que muchos de los seres humanos que se afanan en criarla y mimarla para que dé su espectacular floración. La protagonista de este artículo es la malvarrosa (Alcea rosea), aunque también se la conoce por malva real, malva de los jardines, malva del príncipe o malva loca, una planta que adorna los huertos y los pueblos de toda Europa.
La malva real cuenta con una lista interminable de seres humanos que se enamoraron de ella, de una u otra forma. Uno es el médico y pensador segoviano Andrés Laguna (c. 1510 – 1559), que dejó por escrito su afinidad por las malvarrosas, al afirmar que, “si no les faltase el olor, podrían competir con las rosas”. Para las boticas también era una planta necesaria, ya que se utilizó tradicionalmente para curar las picaduras de las serpientes y de los escorpiones, lo que motivó que se considerara una especie benefactora. Quizás por ello se ha plantado tradicionalmente a la puerta de las casas. Esta costumbre se puede ver todavía en España, en Francia, en Bélgica… allá donde se la deje crecer.
Su nexo con la historia del arte es innegable, y se puede rastrear su presencia en obras creadas desde el Extremo Oriente hasta la península Ibérica, desde Japón hasta Portugal, pasando por la India o Italia. Asimismo, era una planta habitual en los herbarios medievales, y aparece retratada en los márgenes de los manuscritos o en los libros de horas.
Varios artistas tienen a la malvarrosa como una planta favorita. En Venecia se podría destacar a Vittore Carpaccio (hacia 1460/1466 - c. 1525), que añade esta especie en varias de sus obras. En España, sin lugar a duda, Mariano Fortuny (1838-1874) es el gran apasionado por esta especie. Hasta tal punto le fascinaron estas flores que son protagonistas de varias de sus pinturas y dibujos. La obra con más presencia es la que lleva por título Malvas reales (1872-1873), en la que retrató varios ejemplares de flor doble —con una mayor cantidad de pétalos, que incluso ocultan sus órganos sexuales—, con el centro de la corola de forma abullonada. También tiene su lugar destacado en la delicada obra Jardín de la casa de Fortuny (1872-1877), en la que crece en un estilizado tiesto de terracota decorado con una guirnalda en el vergel de la casa del pintor en el Realejo granadino. Ambas obras se pueden disfrutar en el Museo del Prado.

El artista francés Nicolas Lancret (1690-1743) pintó una escena del cuidado de esta especie en su cuadro La tierra (primer tercio del siglo XVIII), que se expone en el Museo Thyssen-Bornemisza. En él se ve un macizo bien establecido de malvarrosas en plena floración, y a uno de los jardineros regándolas con cariño.
Estas plantas, una vez que se asientan en un lugar, pueden rebrotar año tras año, aunque a veces no lo consigan. De su longevidad habla el ingeniero agrícola Gilberto Segovia, y da una de las claves para mantenerla en un jardín durante muchos años: “Siempre que tengo la oportunidad incluyo la malvarrosa en las plantaciones que realizo. En alguno de los jardines que diseño y que mantengo tengo ejemplares de más de 10 años. Hay que tener en cuenta que es una planta con la que hay que favorecer su resiembra, ya que puede morir súbitamente a medida que envejece. Por eso es esencial semillarla in situ, para tener ese relevo en el caso de que la planta madre desaparezca”. De hecho, si se admira el cuadro de Nicolas Lancret antes mencionado, se verá que uno de los jardineros se afana en sacar una malva real que ha germinado fuera del arriate dedicado a estas plantas. Lo está haciendo con cuidado, con ayuda de una pala jardinera, para replantarla en otro lugar más apropiado.

El semillado es el mejor método para reproducir esta especie, ya que se multiplica de forma sencilla a través de su semilla. El momento ideal para realizarlo es a partir de abril o mayo, hasta septiembre u octubre. Lo importante es que la planta llegue crecida y fuerte a los meses fríos del invierno. Si todo ha ido bien, la floración ocurrirá en la primavera siguiente, aunque a veces la nueva planta puede demorarse en hacerlo si no está fuerte, y montará en flor cuando pasen dos primaveras. Su vara floral alcanza los dos metros, e incluso los sobrepasa con facilidad si crece en un terreno fértil y está bien regada. Como ya se ha apuntado, es una planta que se comporta como una herbácea perenne; en otras ocasiones muere después de tener solamente una floración, exhausta, para dejar paso a nuevas generaciones de plantas a través de sus semillas.
Si los médicos y los artistas cayeron rendidos a sus pies, no lo es menos en el caso de científicos, como Charles Darwin (1809-1882). El naturalista inglés cultivó miles de malvarrosas en su casa, principalmente aquellas de flor doble; una visita a su jardín todavía depara el encuentro con las malvarrosas en la zona de los invernaderos, en los que también realizaba sus experimentos con plantas carnívoras, entre otras especies. Con el cultivo de la malvarrosa, Darwin quería hallar la respuesta a algunas de las reglas de la genética y a las dudas que esta le planteaba.

La orientación ideal para la malva real es aquella en la que goce de buen sol, aunque se ve beneficiada de algún descanso a la sombra a lo largo del día en aquellas regiones con veranos muy secos y cálidos. Durante muchas semanas, en pleno verano, sus grandes flores se abren desde la parte más baja de la vara floral hasta la cúspide. A medida que esto ocurre, la planta se va desgastando, y vierte toda su energía en abrir una flor tras otra. En este proceso la malva real suele absorber los nutrientes móviles de sus hojas más viejas, que primero amarillean y amarronan después. Por ello es muy conveniente abonarla, para que una nutrición rica en fósforo y en potasio la mantenga fuerte. Esto asegurará también que viva más años, al no terminar agotada después de tan sublime demostración de color. En el cuadro Familia en un jardín (1679), de Jan van Kessel el Joven (1654-1708), se ven unas malvarrosas en la parte derecha que llevan muchas semanas en flor, y algunas ya casi no tienen hojas en su parte baja.
La malvarrosa es una planta admirable y bella, y se debiera recuperar su cultivo, apropiado para los jardines escolares y sus huertos, por ejemplo. Allí los niños se sorprenderán cuando regresen en septiembre, al ver la enorme altura que alcanzaron las plantas que ellos cuidaron, y quizás con suerte todavía queden algunas flores allá arriba. Esta flor amada por los artistas todavía tiene muchas cosas que contar en un jardín.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.